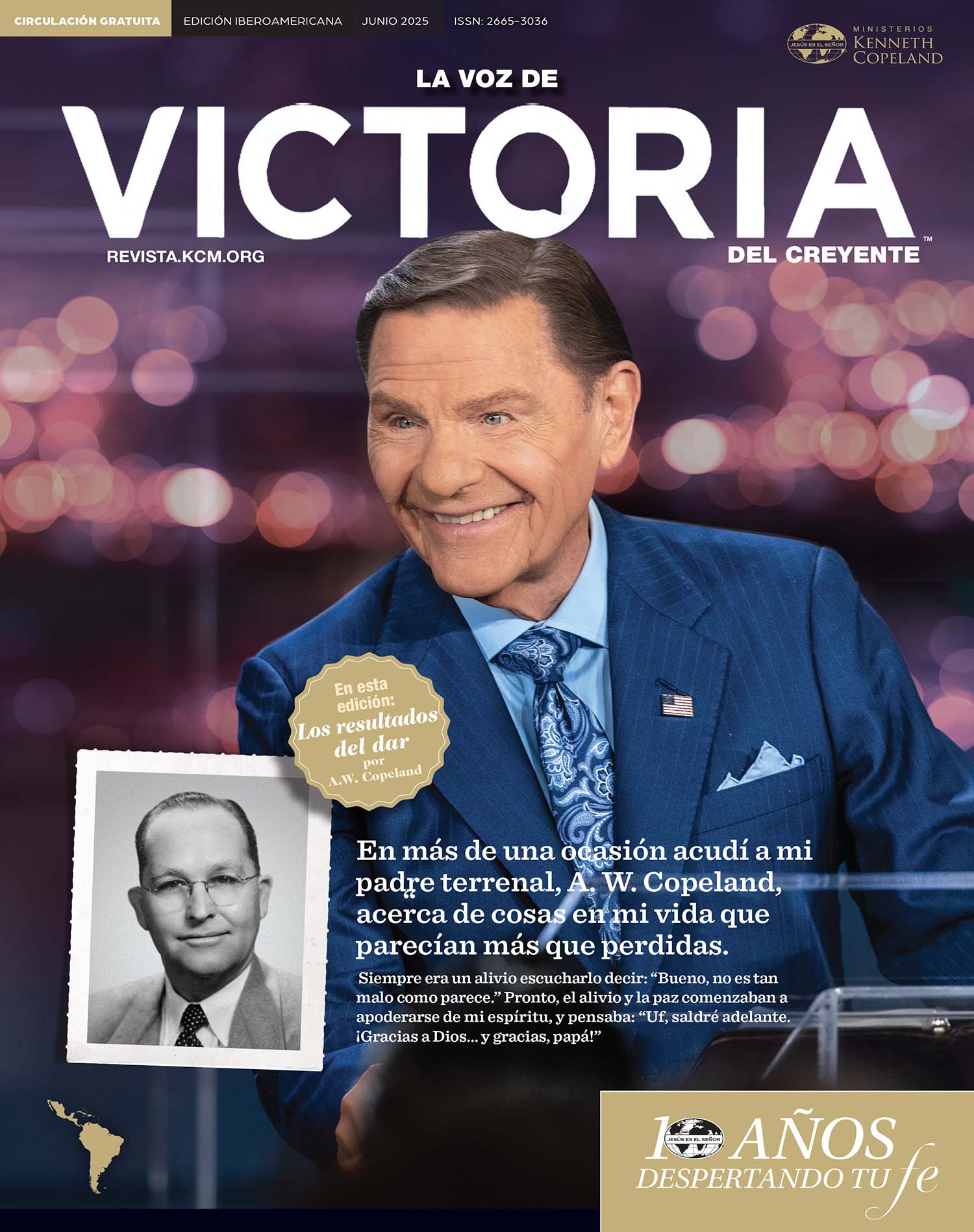Terry Cox se paró de la silla después de desayunar y abrazó a su madre. Se despidió con la mano en alto mientras caminaba hacia el autobús escolar. La vida en la pequeña ciudad de Griffin, Georgia, era idílica. Terry adoraba a sus padres.
Su padre tenía una empresa de rótulos y enseñaba a los chicos de séptimo curso en la iglesia. Su madre era asesora financiera del hospital local. Terry y su hermana, Debra[1], iban a la iglesia con sus padres todos los domingos y los miércoles.
Cada noche, después de cenar, la familia se reunía para devociones y oraciones.
Incluso el colegio había sido divertido.
Claro está, hasta el día en que bajó del autobús escolar y se encontró con tres chicos que, según creyó, querían jugar.
En su lugar, lo arrojaron al suelo y lo golpearon.
Sus padres se escandalizaron al verle la cara ensangrentada.
“Hijo –le dijeron—, no contrataques. Si alguien quiere buscar pelea, aléjate. Te dejarán en paz. No te molestarán.”
Era un buen consejo. Salvo que en la práctica, no funcionaba.