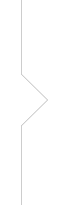«…porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan.»
(Hebreos 11:6)
En mi adolescencia y juventud, en muchas ocasiones, me acercaba a mi padre biológico, A.W. Copeland, para contarle los problemas que a mi parecer eran muy serios; y en los cuales ya no veía esperanza alguna. Era un alivio para mí escucharlo decir: «Bueno, esta situación no es tan mala como parece». Entonces yo solía expresar: ¡Qué bueno! Porque creí haberlo arruinado de por vida. Y él respondía: «No, no es así. Ahora bien, analicemos un poco más la situación».
Mientras conversábamos acerca del asunto, mi padre mencionaba algunos aspectos que yo no había considerado o que yo no sabía. De inmediato, el alivio y la paz comenzaban a surgir en mi espíritu y yo pensaba: ¡Qué bien! saldré de esto. Gracias Dios…y ¡gracias papi!
¿Por qué sucedía esto? Porque yo me sentía bien, aun en medio de mis problemas cuando lo escuchaba.
Yo depositaba mi confianza en el deseo de mi padre de que yo tuviera éxito. Mi disposición de tomar decisiones que honraran la palabra de mi padre, y su dedicación hacia mí, le dieron la oportunidad de hacer lo que siempre hubo en su corazón por mí.
Si yo hubiera seguido escuchando a mi padre mientras crecía, en vez de pensar que yo era más inteligente que él, habría podido disfrutar de los beneficios de mi relación de padre e hijo. Pero me rebelé. Llegué a pensar que sabía más que él; por esa razón, me involucré en problemas más grandes.
Actuar de esa manera, fue algo muy insensato porque mi padre siempre sabía cómo sacarme de los problemas. Sin embargo, ya no lo escuchaba. Y al no tener fe en alguien que sabía más que yo, tomé decisiones que empeoraban mi situación.
Esto creó un ambiente de tensión entre mi él y yo. No obstante, el amor de mi padre hacia mí nunca cambió. Ni siquiera mis acciones impidieron que él siempre estuviera dispuesto a ayudarme; para nada. Las decisiones que yo estaba tomando lo lastimaron; y con el tiempo, él ya no pudo acercarse a mí ni yo a él. Pero no fue su culpa, sino mía.
Lo mismo sucede con Dios. No importa qué hagamos, Su amor por nosotros nunca cambia. Cuando nos metemos en un lío, Él desea que salgamos de éste. Él galardona a aquellos que lo buscan diligentemente. Agradar a Dios es tan simple como colocarnos en una posición para recibir todo lo que hay en Su corazón para darnos. Él es un Padre amoroso que desea ayudarnos. Dios se deleita en nuestro bienestar y prosperidad (Salmos 35:27).
Por ese motivo, acuda a Él, y cuéntele sus problemas… Confíele su vida… luego observe cómo Él desenreda todo… y cómo le da Su perfecta paz.